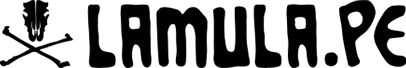“Personalmente me encanta Ayacucho. Mi final perfecto sería que a los 70 años tenga mi chacrita en Quinua. Este es un lugar precioso y perfecto porque estás en el campo a 40 minutos de la ciudad. Yo me alucino un profesor en la Universidad de Huamanga que se va en su camionetita a su chacrita”.
Franz Krajnik Baquerizo es un fotógrafo peruano, ganador del VII Concurso Nacional de Fotografía Eugene Courret 2013 por su muestra “Uchuraccay. Memoria e identidad”. Fundador del colectivo de fotografía documental Aleph- Photo y co-editor Gráfico del diario “El Comercio”.
- Háblame sobre “Uchuraccay. Memoria e identidad”, ¿En qué consiste este proyecto fotográfico? ¿Cuánto tiempo te tomó su realización?
Había vivido una experiencia tan dolorosa, quería entender como yo podría vivir ese dolor. El ejemplo más grande, salvando todas las distancias, eran ellos, los de Uchuraccay. Lo que yo quería mostrar es cómo ellos han vivido ese dolor a través del tiempo. Por eso, mi tesis de Maestría en Antropología visual tiene como título “Uchuraccay. Memoria e identidad” y como subtítulo la transtemporalidad de la violencia. Estaba encontrando que más que la violencia, el dolor es transtemporal: se mueve en el tiempo, hay otra construcción de la identidad, hay otra mirada; pero con esta carga, con esta mancha de los años 80.
Uchuraccay tiene varias memorias: la del Estado, expresada en la CVR y en Yuyanapaq; la memoria de los familiares de los periodistas, las cuales son bastantes activistas en el tema, sobre todo, Óscar Reto, quien tiene su teoría la de conspiración; la memoria del gremio de periodistas; pero se deja de lado la memoria de los pobladores. Entonces mi trabajo no sólo se enfoca en la tras temporalidad del dolor sino también en tomar en cuenta sus memorias.
He realizado tres viajes a Uchuraccay, de los cuales el segundo fue el 10 de octubre, fecha de su aniversario, participé en la celebración y fue genial: el espíritu del pueblo era otro, pude entrar más a las casas, hablar más con ellos, estaban mucho más abiertos a diferencia del primer viaje. Pude quedarme una semana.
- ¿Qué te inspiró a elegir esta comunidad que se ha visto golpeada y relegada por el terrorismo?
- Después de leer un poco sobre el tema, me enteré de que en esa comunidad, en 1983, no sólo ocurrió la muerte de los 8 periodistas sino que al cabo de un año murieron 135 campesinos de Uchuraccay, de un máximo de habitantes de 450 (casi un tercio de la población). En 1984 algunos se fueron a Huanta, otros a Huamanga y unos a Lima. Hubo un exilio, un éxodo de diez años. Fue recién en 1993 que se dio el retorno, regresaron aproximadamente 60 pobladores y poco a poco empezaron a llegar más. Y luego regresaron a sus mismas casas y en 1995 construyeron una plaza de armas, además de empezar a construir casas con programas de apoyo a la repoblación que les brindaron los materiales para construir. Me parecía interesante la idea de cómo una comunidad puede hacer sido tan afectada en su nombre (por el tema de la matanza) hasta el punto de decidir no ser de Uchuraccay, huir y luego de 10 años reconstruir su comunidad, su historia, incluso había todo un tema con el nombre Uchuraccay pues pensaban regresar con otro nombre, pero se dieron cuenta de que Uchuraccay después de todo ese tiempo no había perdido ese significado oscuro que poseía en los 80. Pero si tenían cierto conocimiento público, así que capitalizaron el nombre y eso les trajo algunos recursos: el tema de la plaza, de algunas obras que hicieron ahí como el centro médico. Eso fue lo que me dio mucha curiosidad y ya, al enterarme en el 2012 que este año (2013) cumplían 30 años, decidí viajar.
- ¿Qué pasaba por tu mente durante el trayecto a este lugar?
- Es medio complicado porque tenía en la cabeza esa pérdida personal que había sufrido y Uchuraccay significaba un escape. Fue genial, fue una aventura, me encanta viajar sin itinerario. A veces te demoras más, pero encuentras experiencias ricas dentro del lugar. Al querer escaparme de mi tema personal, creo que me enfoqué en esas experiencias de camino, de conocer gente, de tener nuevos contactos, de llegar allá y tener esa reunión con las cabezas del pueblo. Creo que todo mi esfuerzo estuvo concretado hacia adelante, a tratar de no mirar lo que me había pasado y a tratar de responderme la pregunta: cómo se vive el dolor a través del tiempo.
- ¿Hubo momentos de tensión en la convivencia con los pobladores?
- En mi primer viaje a Uchuraccay, no conocía a nadie. Así haciendo contactos y contactos y llamadas, pude ubicar a un poblador de Uchuraccay pero que vive en Huanta. Él era una especie de activista del pueblo, tiene un Facebook que lo utiliza para promocionar el tema Uchuraccay. Así que fue una cosa de convenio mutuo: a él le convenía llevar a un fotógrafo y yo quería de todas maneras conocer. Él fue quien me llevó y me introdujo en la comunidad, donde ni bien llegué hubo una reunión con las autoridades del pueblo decidiendo si es que me dejaban entrar a la comunidad a fotografiar o no. Al final me dieron el permiso y me estaban agradeciendo que yo me preocupara por ellos porque todos los 26 de enero va una comitiva de periodistas a rendir homenaje, pero solo van ese día y casi no conversan con los pobladores y luego se van, pero yo si quería quedarme. Ese día sentía una tensión, me preguntaron cuánto tiempo quería quedarme y yo dije de tres a cuatro días para comenzar; pero solo me quedé una noche porque al día siguiente ya sentía que me estaban botando “ya muchas gracias, ya no hay más que ver”. Entonces al día siguiente me fui, ya no quería presionar. Fue como un viaje de exploración, donde hice algunas fotos importantes para el trabajo, pero creo que la mayor producción la hice en el segundo viaje.
- ¿Qué enseñanzas recoges como fotógrafo profesional?
La fotografía tiene dos partes: el aprendizaje técnico, cuando uno recién empieza es difícil y complicado; y un aprendizaje ideológico o motivacional. El aprendizaje técnico es el que todos tenemos que pasar, todos lo tenemos que aprender, diafragma, velocidades, todo eso; pero es necesario porque te va a dar las herramientas para lo que vas a plantear y que también depende mucho de quién eres, qué es lo que quieres contar.
Hay distintas clases de fotógrafos: comerciales, documentales, periodísticos, pero todos generan una vinculación subjetiva, una relación personal con lo que fotografían, con los personajes con quienes termina siendo amigo. Pero más importante que esto es el tema porque no puede haber esto si es que no hay técnica. Algunas de mis fotos en Uchuraccay están en velocidad baja porque de esa manera me permite expresar lo que quiero contar.
- Tu trabajo como fotógrafo ha demostrado un gran compromiso con la realidad de estas comunidades. ¿Consideras que el Estado no está cumpliendo con esa labor?
- Hay mucho trabajo por hacer y hemos pasado una etapa de post-conflicto donde no hemos estado mirando hacia las comunidades. Es cierto que hemos progresado “hacia afuera”, en macro, con los Tratados de Libre Comercio y todo esto hace bien al país; pero es solo una parte. No nos hemos enfocado en la integración social, en ver a las comunidades como parte de íntegra del país, no les hemos dado el lugar que deben tener en la sociedad y, como están alejadas no pueden reclamar. En la medida que nosotros observemos a diversas comunidades, que nosotros nos veamos como una gran comunidad es que vamos a poder crecer como país. No solo lo macro es bonito. Esta el tema de igualdad, esos temas tan prometidos por los gobiernos.
- ¿Cuáles son tus proyectos futuros?
- Tengo varias ideas. En realidad hay un tema que me apasiona mucho que es el de la muerte, enfocándome en los rituales. Existen muchas formas de entrar al tema, aunque aún no encuentra esa forma porque pienso en Uchuraccay. Una de mis referentes es Cristina García Rodero, fotógrafa española que trata tema de rituales en Cuba, Haití, en Venezuela (sobre todo en este país), no necesariamente los que tengan que ver con el tema de la muerte. Digamos que son rituales folclóricos, las historias que cuentan son muy profundas y muy interesantes; pero yo quiero captar un poco eso y a la vez proponerlo, no solo como ritual ancestral y tradicional, sino observando también los cambios y las modernidades propias de cada ritual, de cada región. Eso me interesa mucho, además me permite seguir en la línea de comunidades: cómo vive una comunidad el tema ritual de la muerte y el lugar que me da abasto para este proyecto es Ayacucho.